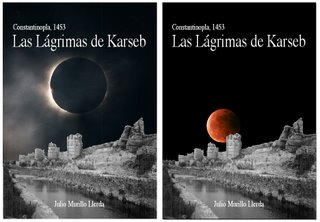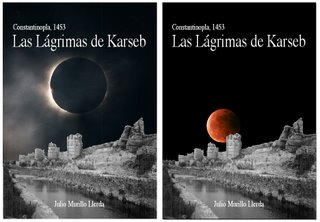 Construyendo a KarsebHISTORIA DE UNA NOVELA
Construyendo a KarsebHISTORIA DE UNA NOVELAEn abril de 2003, aprovechando un súbito cambio en mi vida profesional, decidí escribir una novela y olvidarme, durante un tiempo, de mi trabajo como periodista y director creativo. Quería escribir, aunque no tenía muy claro el tipo de novela. Me sentía capaz de abordar géneros muy diversos, pero acabé decidiendo que si algo me ha gustado en la vida es la Historia y que histórico debería ser mi primer libro.
Despejada la primera incógnita restaba dilucidar el tema y la época. Durante casi dos semanas trabajé en “El agua y la tierra”, un libraco –por lo abultado que acabaría siendo de llevarlo hasta el final– sobre las Guerras Médicas. Una historia de amistad prolongada desde Maratón a Platea y Micala, pasando por Termópilas y Salamina. Y en eso estaba cuando recordé un viejo cuento que imaginé veinte años atrás. Solía pasear muchas tardes escribiendo mentalmente. No sé cómo escriben otros escritores. Yo escribo mentalmente y posteriormente lo paso a papel o no. Escribo mientras me duermo, camino o viajo en tren. Escribo incluso cuando la conversación de mi interlocutor me aburre y basta con administrar unos pocos leves gestos asertivos para mantenerla media hora más. Tengo un anaquel en mi mente en el que voy apilando diálogos, descripciones, ideas y títulos. Muchas veces escribo sólo por haber hallado un título precioso.
Aquel cuento narraba la historia de un mago y su aprendiz durante el asedio turco a Constantinopla, pero poca relación guarda con Bernard y Stelios, sus homólogos en la novela. Básicamente se trataba de una historia más fantástica que real. El mago del cuento cambiaba de tiempo o dimensión gracias a dos tinajas ubicadas en un sótano o almiar. Cuando el aprendiz descubre ese pasadizo mágico, va en pos del maestro pero éste, consciente del espíritu fisgón del muchacho, sale de su tinaja y rompe la segunda, dejando al joven atrapado en otra dimensión. De hecho, en las Lágrimas de Karseb, rindo un breve homenaje a esa idea. El ritual que realiza Nikos, el cretense, se efectúa en una bodega junto a la cocina de la casa, en la que se encuentran dos tinajas, una de ellas rota.
Así que me reencontré con Constantinopla, cuyo épico asedio conocía perfectamente. Revisé todos los libros de mi biblioteca y documentos que pude encontrar referidos al tema. Busqué crónicas de época y localicé el relato del veneciano NicColò Barbaro, de Jorge Franzes, las cartas de Leonardo de Langasco al Papa Nicolás, las misivas de Isidoro de Kiev y cientos de textos, estudios y páginas relacionadas con el fin del Imperio Romano de Oriente y su cultura. Me armé de paciencia y los cotejé, tomé notas y ordené, al tiempo en que empezaba a soñar. Los libros son sueños. O visiones. Pocas semanas después tenía claro cómo narrar lo histórico pero seguía sin encontrar el rasgo distintivo, el factor diferencial. Existiendo el libro de Mika Waltari y obras tan sólidas como la de Runciman qué sentido podía tener, me decía, volver a recrear algo ya explicado. Reparé en tres marcas de color con las que había señalado algunas cosas que habían llamado mi atención. Y supe que ésa era…
… la clave.
Una profecía que se cumplió inexorablemente. Un fenómeno de carácter astronómico o celeste y una leyenda de entre las muchas leyendas que adornan el hecho histórico. Mandó la luna una señal; se encendió el cielo sobre Haghia Sofia y unos sacerdotes traspasaron el muro del ábside mientras los turcos irrumpían en el templo. ¡¡¡Eureka!!! ¿Existe alguna historia que posea tres ingredientes de ese calibre? Muy pocas, tal vez ninguna.
Así que me puse manos a la obra. Mi novela debería estructurarse sobre un eje místico y filosófico, asuntos que siempre han captado mi atención y a los que he dedicado muchísimas de mis horas de lectura a lo largo de los años.
Recordé entonces un viejo libro de teosofía, un libro que perdí. En sus páginas, se decía que el nombre secreto, último y más íntimo de Dios es Karseb, Karseb Elion. Y que todo aquel que recuerde ese nombre no conocerá la tristeza ni la perdición. Me pareció, tras la euforia inicial, que usar esa idea resultaba ligeramente sacrílego. Pero al poco me conforté diciéndome: ¿Acaso no es una buena forma de explicar todo lo que piensas acerca del mundo en una novela? ¿Vas a renunciar a eso? Decidí que no.
Abrí un documento de Word y escribí: “Constantinopla 1453. Las Lágrimas de Karseb”. El título salió solo y me encantó. Es uno de esos títulos que bien merecen, a renglón seguido, inventar una novela. Y después de quince meses de trabajo creo que es lo único que no he tocado, ni he mareado, ni he corregido. Teniendo eso claro, mi fantasía hizo el resto.
Pero tras el delirio inicial llegó la tormenta. Encajar todas las piezas del rompecabezas resultó un calvario. El más placentero de los calvarios, claro. Pero un trabajo de chinos. Además, a la complejidad de crear un hilo argumental sólidamente asentado sobre mística, filosofía, alquimia, los libros y las disputas y cismas entre católicos y ortodoxos, se añadía el maldito decálogo que me había jurado cumplir. Mientras me documentaba y la historia crecía y adquiría concreción decidí, mucho antes de escribir la primera línea del prólogo, ceñirme a unas cuantas reglas. A saber…
Quería escribir una novela sumamente visual, en la que el lector sintiera estar en todo momento detrás de una cámara. Saltando de un escenario a otro.
Debería ser una novela coral. Evidentemente en el libro existen primeros papeles, históricos y de ficción, pero también muchos “segundos espadas” de peso. Buscaba que la fuerza y el hilo de la narración recayera sobre muchos de ellos.
Las Lágrimas de Karseb debería encerrar misterio, pero no al uso. Aborrezco los thrillers y los best sellers en los que uno o más héroes resuelven enigmas y son capaces de leer a Dionisio Areopagita y perseguir a un agresor por los tejados de una basílica. No quería que Bernard fuera un Indiana Jones del s. XV. Quería dar forma a un ser humano; de hecho quería que todos los protagonistas de la novela fueran seres humanos. Y quería que fueran frágiles, que fueran capaces de llorar y bromear al poco. Desde mi óptica, la vida no es ni una comedia ni una tragedia, sólo una tragicomedia en la que elementos terribles y bufos se alternan para mayor despropósito. Así que deseaba que dudaran, que comieran –¿por qué nunca nadie repara en ese hecho tan cotidiano?– y sobre todo que fueran capaces de reír –¿por qué en las novelas históricas nadie lo hace?–, de exorcizar sus miedos por medio de la liberación que supone la hilaridad.
Me propuse, puestos a proponer, que la novela encerrara a lo largo de sus páginas una o más historias de amor.
Y entre ceja y ceja, grabé el deseo de que el libro fuera un libro de paz. Que la síntesis final fuera una puerta a la concordia. Releyendo toda la documentación referida a la pérdida de Constantinopla, sentí que la toma de esa ciudad, más allá de lo diferencial, supuso para el orbe cristiano, en su momento, la misma conmoción que los ataques terroristas a Nueva York. Constantinopla fue el 11-s de la Edad Media. El mundo cambió después. No sólo las técnicas defensivas, la concepción de la seguridad, las murallas, la artillería, el equilibrio del poder y un interminable etcétera. De no haberse perdido Constantinopla –los escenarios eucrónicos siempre me han fascinado–, no se hubiera descubierto América en el siglo XV. En resumidas cuentas: aquellas lluvias trajeron estos lodos. Más o menos. Y así seguimos, matándonos los unos a los otros. Me juré que el mensaje de Las Lágrimas de Karseb debería ser una canción armónica compuesta en honor del espíritu humano. Encontrar a un secundario tan importante como Leonardo de Langasco facilitó abrir y cerrar el libro. Facilitó esa conversación en el adarve antes del ataque, la introducción de Nicolás de Cusa y otras cosas.
Me prometí también que la novela sería amena, atractiva y fácil pese a la riqueza de términos y vocabulario o no sería. Odio las novelas en las que uno se planta en la página cincuenta y aún no sabe que leches está leyendo.
Finalmente me propuse no escatimar al lector ni belleza ni sangre.
Y con todo ese pesado saco a las espaldas me puse a escribir. Podría contar mil y una anécdotas referidas al proceso. El libro se abría, en sus primeros días, con la descripción del cañonazo de Basilisco que se unía, un párrafo después, a la aparición de Stelios camino de casa, burlándose de Aristides, que se pregunta dónde están los refuerzos esperados tras la sacudida. Dicho de otro modo: la novela comenzaba con Bernard ya instalado en Constantinopla. Después, tomé conciencia de que me había privado del placer de narrar un viaje por mi querido Mediterráneo; de poner en antecedentes al lector, de hablar de Arquímedes, de introducir a Leonardo e Isidoro (cuyo papel es sólo testimonial) y de experimentar la caricia del viento surcando las aguas en una galera. Y de poder introducir esas pocas líneas que había soñado muchas noches…
“Entonces –al unísono–, el voceo de los proeles llegó; sesgado por las ráfagas del viento y los rociones del mar.
Constantinopla. A lo lejos.
Constantinopla. Desplegándose en el horizonte.
Ocupando todo el horizonte.
La milenaria Bizancio, santuario de las Águilas del Imperio cuando Occidente se desmoronó. Rutilando bajo la luz de la mañana”
¡Ah… qué placer! Lograr unir narración y prosa poética se me antojaba una bendición. Así que cuando ya tenía escritas más de setenta páginas, me detuve y trabajé las treinta primeras. Muchas cosas fueron sucediendo conforme avanzaba, sin tener muchos de los hilos de la historia atados. Bernard se convirtió en Bernard y se nacionalizó francés ya que en un principio su nombre era otro y su origen no quedaba claro. Decidí, eso sí, mantener su consulta en Toledo ya que quería reforzar su carácter de trotamundos y libre pensador del renacimiento temprano –de hecho, él y Nikos se adelantan bastante, como Nicolás de Cusa, a su época–. Y el cambio vino debido a que encontré, husmeando en libros de alquimia, a los tres alquimistas de Flers –Nicolás de Grossparmy, Nicolás de Valois y Pierre Vicot–, tres amigos que acometieron en Caux la Gran Obra, el Arte Regio. Y según parece, ciñeron la Corona. Decidí emparentar a Bernard con Nicolás. Pero no logré averiguar si el Conde de Flers tenía hijas. Inventé una sobrina… Claire de Grossparmy. Y decidí, muy a mi pesar, hacerla rodar por unas escaleras para reforzar la idea de “viaje interior del dolor a la luz” de Bernard. En la novela, en paralelo, Bernard y Constantino efectúan viajes inversos. El primero ha deseado toda su vida la muerte y acaba aceptando vivir; el segundo soñaba con devolver a Constantinopla su esplendor y termina por aceptar morir en la defensa de un mundo perdido.
Muchos pasajes de Las Lágrimas de Karseb creaban necesidades concretas que solventé, en algunos casos, sobre la marcha. Así, cuando era preciso aportar una nota sobre aspectos de medicina medieval, recetas gastronómicas, libros que podían estar en Constantinopla, o vestuario, me detenía y buscaba. Muchas veces durante días y semanas.
Mención especial merece todo lo referido a la construcción de la mística que rodea a la Lacrima Dei. Una vez decidido el eje de las lágrimas que descienden a la tierra me embarque en el complejo trabajo de revestir de veracidad esa fantasía: los esenios, Alejandría y otro etcétera interminable. Conocía el fragmento de Hermes Trismegisto “Pequeño Apocalipsis de Hermes” y que es un texto devastador sobre el futuro de la Humanidad. Decidí usarlo. De hecho no sabía muy bien cómo debería ser ese texto espiritual de capítulo tan clave. Debería ser, obviamente, aclaratorio, pero alegórico al mismo tiempo, oscuro. Debía insinuar sin mostrar y ser lo suficientemente elíptico como para dejar al lector espacio a la hora de sacar conclusiones. Eso sí: veía con nitidez que debería estar escrito de un modo poético y sencillo.
El capítulo Las Lágrimas de Karseb lo escribí en un solo día, en un arrebato. No pude hacerlo hasta que me liberé del miedo a mostrar mis sentimientos. Lo cierto es que, pese a su tono homogéneo, es crisol platónico que funde muchas tradiciones y lecturas con las que estoy en deuda. En él hay hermetismo, budismo, zen, chamanismo, y gnósis cristiana. Y asoman aromas de filósofos contemporáneos como Alan Watts –un cínico más cínico que Diógenes Laercio–; antropólogos como Carlos Castaneda y su aprendizaje con un brujo yaqui en Sonora; concepciones cósmicas propias del hinduismo, pitagorismo, etcétera. Pero comprendí que cualquier ser humano, en toda época y lugar, es capaz de acariciar el Telesma mediante la intuición y el silencio. Así escribí el texto de Asclepios y decidí, por el camino, que Karseb no sería un viejecito sabio, apacible y venerable. Sería un joven. Un Dios menor que honrara el poema de Borges “Ajedrez”, que en sus últimas líneas dice, más o menos: “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza; qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo, tiempo y agonía”.
En líneas generales, levanté el armazón del libro “trabajando sobre la marcha”. Utilizando y ubicando información –los estilitas, la Teriaca, la historia del mandylion, las pinceladas sobre iconos, sobre iconoclastas e iconódulos, herejías, imprentas e inventos diabólicos, etcétera– así era requerida o encajaba. Atando nudos con nudos. También con picardía, induciendo diálogos o circunstancias “que llevaran de cara al uso de esa información”. Así, cuando supe que Haghia Sofia se elevó sobre una basílica anterior, que a su vez se edificó sobre una iglesia primitiva, que se alzó sobre un enclave pagano, supe que la Lacrima Dei debía aparecer y ser hallada en ese lugar.
Existe algo muy personal –y esto es una revelación– en el capítulo “Tres octavos de Stavrata”. Creo que puedo confesarlo. Cuando tenía veinte años, o algo más, probé en diversas ocasiones la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD. Lo hice en compañía de unos pocos buenos amigos en pleno campo. Esa droga tiene el efecto de actuar como catalizador de la conciencia. El sistema de glosas occidental de conocimiento se desmorona. Uno puede caminar, sentarse o beber pero se siente ajeno a todo. Sólo queda el ser y el estar pero sin concepciones preconcebidas. Gozando de la máxima inteligencia se aterriza en un mundo desconocido en donde todo debe ser formulado nuevamente. En plena montaña, una noche, mis amigos y yo nos fundimos con el cielo. Éramos todas y cada una de las cosas que nos rodeaban –Asclepios experimenta eso al despedirse de Karseb– en un estado beatífico de unión trascendental con todo lo creado. Horas más tarde, cuando en un esfuerzo supremo de constricción logramos subirnos a un coche y descender a un pequeño pueblo de las proximidades, ocurrió algo muy peculiar e inolvidable. Entramos, aún sumidos en el efecto de esa sustancia, en un bar. Pedimos unos cafés con leche. Era de madrugada. La visión de la comida y todo lo que oíamos me producía un asco existencial indescriptible. Decidimos salir de allí y refugiarnos en casa. Pero había que pagar. Nos miramos unos a otros y recordamos que en el mundo todo funciona con dinero. Así que metí la mano en el amplio bolsillo del montgomery de capucha que llevaba puesto. Estaba lleno de cosas. Pero yo las sentía como millones de agujas de energía, la danza de la diosa hindú. Supe que podría extraer cualquier cosa que mi mente fijara de ese bolsillo. En un esfuerzo indescriptible logré materializar un puñado de monedas junto a todo tipo de cosas que yo no recordaba llevar. Y una vez depositadas sobre la barra, reparamos en que nadie sabía cómo funcionaba el dinero ni el valor de cada pieza. En esos días entendí que la realidad es real sólo por que la mente fija ese estado. O dicho de otro modo: la realidad es un sueño recurrente al que despertamos día tras día. Después no volví a probar las drogas. Veía con claridad meridiana.
Volviendo al Libro. Una vez terminado, lo mandé a un círculo de amigos, periodistas y editores. Las sugerencias y opiniones recogidas me sirvieron para añadir algunas cosas. Un amigo me dijo que a lo largo del libro se movían ingentes cantidades de ciudadanos de aquí para allá pero que no tenían rostro. Entendí que crear unos pocos papeles de tercer orden ayudaría a hacer más creíble a la sufrida población. Así nacieron las intervenciones puntuales de Crisóstomo, que cuenta el chascarrillo de Basilisco y muere junto a Cosme en la noche aciaga; el refunfuñón Nicéforo al que le duele verse obligado a presenciar el horror que vendrá; Demetrio, el pescador que aconseja a Irene casarse, etcétera.
No tomé en consideración algunas ideas. Una de ellas, proponía que la historia ganaría en dramatismo si alguno de los papeles de ficción –Bernard, Nikos, Stelios o Irene– acabara mal. Creo que la novela ya es suficientemente dura como para privar de final feliz a cualquiera de ellos. Tampoco acepté que Irene y Bernard terminaran en brazos del otro. Me pareció fácil, previsible. Irene es el catalizador idóneo para un pícaro como Stelios, que representa el “bien por venir” y que experimenta su propio proceso en las páginas. Deseché un final más contrito: un amigo apuntó que le parecía chocante que pocos días después de esa catástrofe, Bernard y Nikos acaben riendo en una playa y bromeando. Yo no lo veo así. La vida sigue siempre para todos. Añadí, en el último momento varios capítulos breves: “Delirio” –que permitía acentuar los fantasmas de Bernard durante su convalecencia–; “La araña” , que me brindó la oportunidad de humanizar siquiera un poco al sultán y “El viento del mundo” que aclara que, después de todo, existió una flota camino de Constantinopla.
Todo el proceso de documentación, redacción y correcciones de Las Lágrimas de Karseb ha supuesto unos quince-dieciocho meses. Algunos días logré escribir quince páginas; en otras ocasiones, sólo una; muchos días, ninguna. Curiosamente utilicé todo tipo de música para ambientarme. Los Muros del Tiempo, la parte en la que la fascinante Constantinopla emerge ante los ojos de Stelios e Irene con todo el esplendor de antaño, tuvo como banda sonora el Carpet Crawlers de Peter Gabriel y Genesis, algo de Pink Floyd y algo de Yes. Para lograr describir la brutalidad de los ataques a la muralla necesitaba buscar sonidos devastadores y enervantes: Led Zeppelín, Emerson, Lake & Palmer y Yes. En otras ocasiones música clásica o coros litúrgicos bizantinos.
Y así fue y así lo he contado.
Julio Murillo